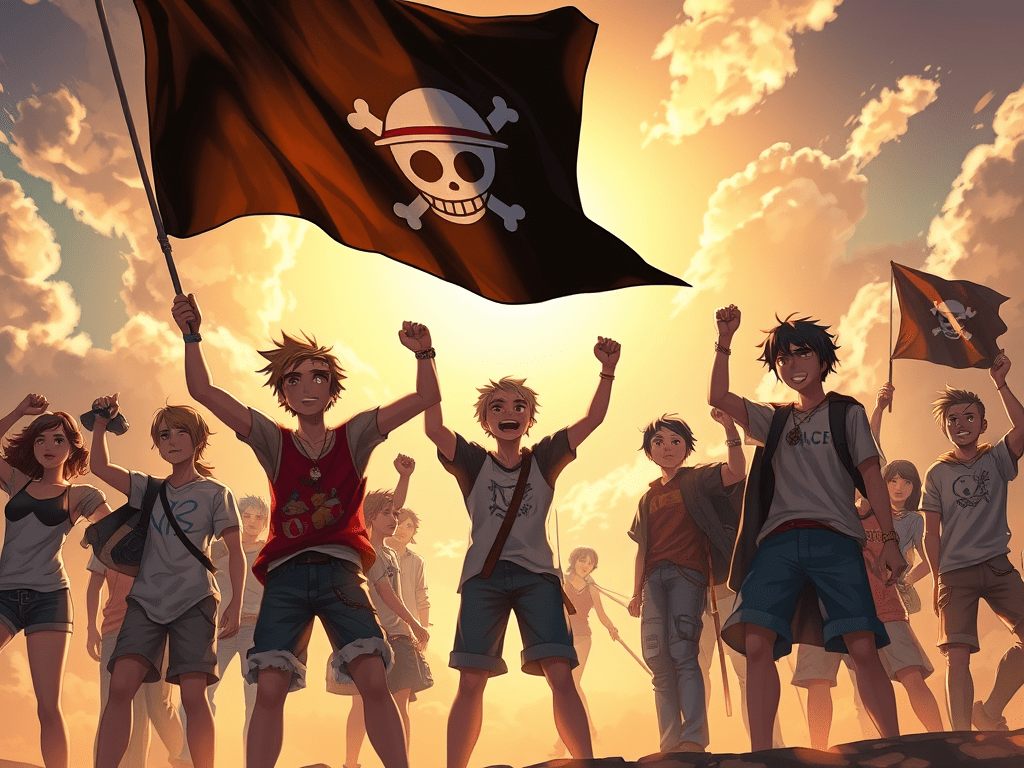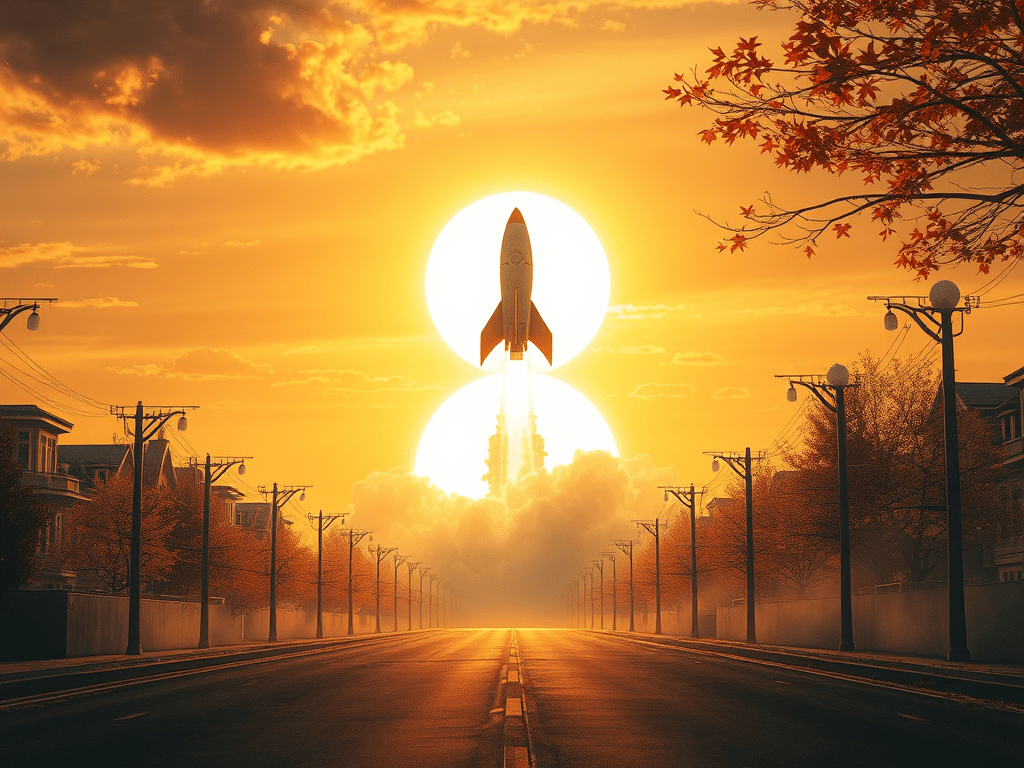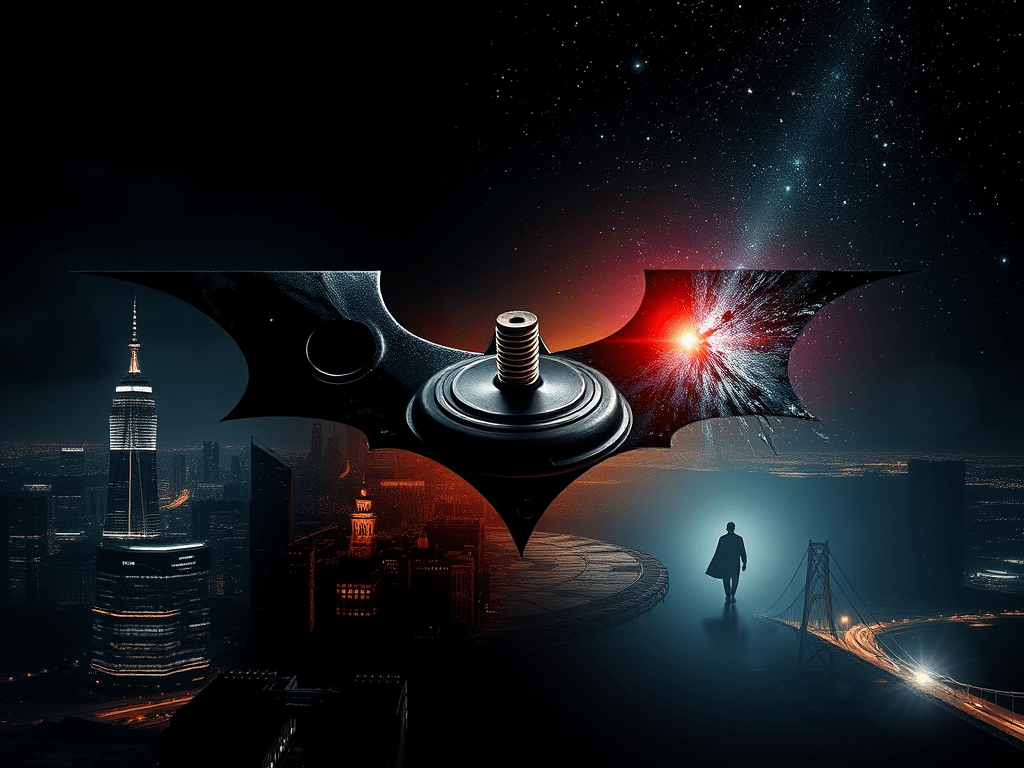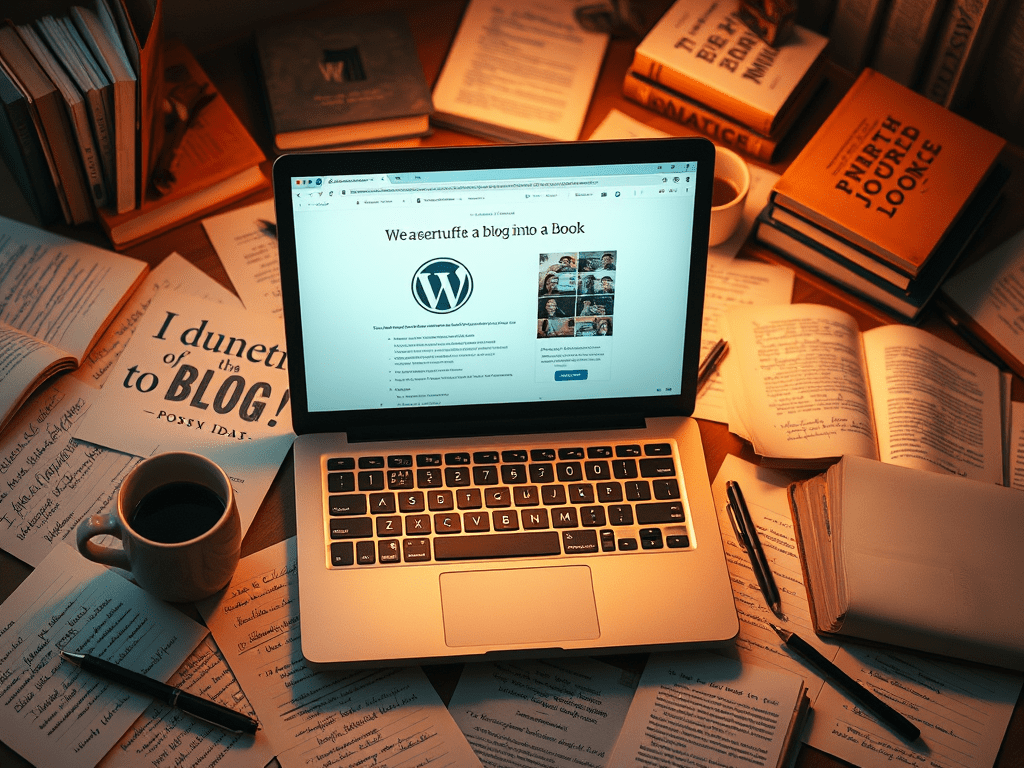Capítulo 1: El día que casi me pierden.
Este es un relato dividido en tres partes, basado en el cuento «Segunda vez» de Julio Cortázar. Un texto que fue prohibido publicar en la Argentina, pero que irónicamente sí se publicó en México, país que hoy vive sumergido en graves problemas en tema de desapariciones de personas.
A mi madre, Lupita.
Alberto tenía 13 años de edad cuando salió de trabajar de la vieja fábrica donde su madre laboraba. A pesar de convivir en el mismo espacio, él procuraba irse antes, pues los sábados terminaba temprano sus encargos como office boy (bueno, como mandadero o «ve y tráeme»), mientras ella, Lupita, se quedaba a cerrar no solo los pendientes del escritorio, sino también de la fábrica entera.
A nadie ha de sorprender que una persona como Lupita sea multitask por el mismo salario. En esos tiempos y hoy en día, las madres lo daban y lo siguen dando todo sin miramientos por sus hijos y, eso poco o nada suele importar a algunos empresarios que sacan partido de las habilidades de una persona por «el bien común» o «por ponerse la camiseta».
Alberto se despidió de Lupita y caminó hacia la esquina de Dionisio Rodríguez y Churubusco, miró su Casio y marcaba las 03:05 PM cuando se disponía a tomar su transporte. En la mano izquierda cargaba con los $3.50 pesos exactos para el pasaje, siempre procuraba que fuera así porque los choferes daban el vuelto de mala gana, mientras la mano derecha estaba libre para levantarse con el brazo, apuntar casi al cielo y pedir la parada al camión.
Es curioso, casi siempre Alberto levantaba la mano con anticipación para que el conductor lo viera, pero cuando calculaba que la velocidad del chafirete no iba precisamente disminuyendo, giraba con gracia la mano y les pintaba el dedo medio, y se aseguraba que sí lo vieran, símbolo de una pequeña satisfacción y recordatorio para esos conductores que eran malos con él y con quienes tenían que esperar otros 20 minutos o más el derrotero.
Miró en el horizonte y solo se veían autos bajando, pero ningún camión con el letrero de la ruta 615 o 615-A, cuya letra hacía la diferencia entre caminar desde la parada en la esquina de la misma cuadra a casa o caminar más de una cuadra a casa. Alberto siempre rogaba que fuera el 615, sin embargo, el 615-A tenía la ventaja de hacer escala en la calle de su amigo Joel, entre la calle 30 y Avenida República, para pasar a gastarse parte de su sueldo de $25 pesos por menos de cuatro horas al día de trabajo en gusgueras.
Alberto estaba en una edad en la que su único trabajo era sacar buenas calificaciones en la escuela, su mayor preocupación estaba lejos de las niñas que ya se sonrojaban con sus otros amigos, todos vecinos del barrio de San Andrés, él lo que quería era llegar a jugar futbol, echar el volado de la moneda con Adrián, quien entonces era considerado el mejor jugador del barrio, clavado en los Infona, (vulgarmente llamados así a los ocho edificios que formaban un núcleo habitacional del Infonavit), escondidos entre las calles de Ejido y Gómez Farias, mientras él era el segundo mejor, pero esto no le incomodaba, prefería estar lejos de los reflectores, aunque sin perder protagonismo.
En alguna ocasión, Alberto jugaba uno de esos partidos «a muerte», todos los niños del conjunto de edificios donde vivía estaban presentes, serían una veintena, perfecto para un partido de 10 contra 10. Al ganar el volado, eligió al primero: el «boti» de portero; luego César en la defensa con Ángel y «baldo»; en la media cancha los dos «güeros» hacían la contención y eran garantía en el ataque, eran muy chaparritos pero veloces; al frente, Alberto con Giovanni, Héctor y de pura lástima Andrés, que era un líbero, siempre era el último en ser elegido.
Así se solían armar los equipos, tú sí y tú no, muchas veces motivados de estar con Alberto y otras veces no los sentía tan emocionados, pero había un espíritu que los impulsaba pues Alberto no era el típico 10 clavado en la delantera, hacía labores de defensa, gritaba armando el ataque, daba pases precisos, cobraba penales con disparos de miedo y hasta ser portero cuando el «boti» estaba en uno de esos días convertido en una coladera.
Como haya sido, Alberto siempre se echó al hombro a sus equipos, pudo haber sido uno de esos futbolistas que llaman «garbanzo de a libra», uno en un millón. Y volviendo a ese partido «a muerte», una de las vecinas, una niña de su misma edad, llamó con insistencia a Alberto en pleno partido, lo enfadó tanto que terminó haciéndole caso. Pidió su cambio para salir del partido y fue con ella quien lo llevó a una banca, afuera del edificio «C», donde sudado, mientras estaba pensando en pedir el cambio nuevamente y entrar para armar la próxima jugada en la cancha del estacionamiento, vio venir a esa chica, sí, la niña que de algún modo le gustaba.
Jessica, quien siempre rondaba los partidos, jamás había hablado con Alberto, pero el ojo ya lo había puesto en él desde hace tiempo. De alguna manera sus amigas se las arreglaron para sacarlo del juego con alguna treta de niños, pero ahí estaba él, sudado a morir, impresentable para una cita, mientras ella lucía hermosa con un vestido negro de falda hampona y algo corta, tacón y maquillada.
Pasaron algunos «hola», sonrisas, pena y vergüenza, un montón de nervios, pero rompieron el hielo esa tarde. Ahí, Alberto conoció su primer amor. Un amor de secundaria, claro, donde las mujeres suelen ser como siempre, atentas, cariñosas, amorosas. En tanto, los niños, un tanto más rudos y penosos con esas situaciones románticas a esa edad, pues se escondían o le daban la vuelta a esa niña que les gustaba, aunque lo que más anhelaban era estar con ellas de la mano o robándoles un beso.
Así era Alberto, un niño tan normal como cualquiera, en la transición que arranca en la preadolescencia, con emociones inexplicables, deseos de comerse al mundo, empezar a ganarse su dinero y descubrir quién es y a dónde va, estaba desarrollando su personalidad para bien o para mal, siempre fue un buen muchacho, pero en su ingenuidad tuvo que pagar un precio muy alto con el paso de los años.
Flaco, siempre sonriente, amable y colaborativo, esa tarde que salió del trabajo, Alberto fue abordado por un indigente en aquella parada del camión. Era un tipo desalineado, olía mal, con harapos, muy sucio en general, un changoleón. Le pidió ayuda a Alberto para cargar unas cajas en el diablito que venía empujando, irían a un lugar cercano donde estaba esa mercancía y aunque lo pensó un poco, se decidió ayudarlo.
Caminaron un par de cuadras, hacia el mercado de La Concha, cruzaron casi todas las instalaciones y al llegar a la esquina, el indigente le hizo una extraña petición a Alberto, le pidió dirigirse con un locatario y cobrar un dinero de su parte. Por increíble que suene, eso le generó algo de confianza a Alberto, pues al menos se sabía que lo conocía alguien en el barrio.
Alberto fue al local mientras el indigente, algo ansioso, esperaba en la esquina. Sin embargo, Alberto volvió con las manos vacías, claro, cómo le iban a soltar dinero a un niño desconocido para dárselo al indigente. En medio de la ingenuidad de Alberto, el indigente solo se giró y le dijo que caminaran, que ya estaban cerca de las cajas que debía cargar en su diablito.
En el camino, el indigente le preguntó a Alberto si tenía dinero, necesitaba para pagar algo que nunca le explicó bien de qué se trataba, pero prometió que se los devolvería. Alberto, que acababa de cobrar, no vio mal ayudar un poco al tipo. Se guardó sus $3.50 pesos en el bolsillo y el resto se los dio.
El indigente, agradecido, siguió caminando sin sentido. Lo que parecía una simple ayuda para cargar cajas, terminó siendo un rodeo sin sentido por el Barrio de San Juan de Dios.
Ya algo cansado, Alberto se dio cuenta de que ese indigente solo lo estaba mareando con su cuento de las cajas, que el dinero no lo recuperaría, pero en ese instante, otro niño que venía de frente empujando otro diablito fue abordado por el changoleón para pedir su ayuda y acompañarnos en el camino por las cajas. Alberto y el nuevo integrante, un chico que aparentaba tener la misma edad, algo regordete y amable, solo intercambiaron sonrisas y confiaron en que ambos irían a ayudar a esta persona.
Empujando su diablito azul, el otro niño le platicó a Alberto que su mamá lo había mandado al mercado con $50 pesos para llevar verduras y fruta. El indigente escuchó esto y le pidió prestado ese dinero al niño y también prometió que se lo devolvería.
Sin embargo, la forma en que lo pidió no fue la misma que con Alberto, se tornó un tanto agresiva, imponente, tanto que los hizo sentir acorralado a ambos y el otro niño tuvo que darle el billete.
El compromiso de acompañar a este indigente, sumado a la deuda que tenía con los niños, hizo que ambos se sintieran obligados a seguir caminando detrás de él por las angostas calles del Centro. Pasó un buen rato y las cajas para cargar nunca aparecieron.
El indigente nos pidió detenernos, que no nos moviéramos del lugar donde nos dejó, en una de las zonas con más bullicio en la ciudad como lo es la calle de Obregón, llena de tiendas con fayuca y artículos chinos, ropa y accesorios, es un sitio perfecto para comerciantes foráneos que surten sus negocios de otras ciudades.
Así, en medio de la gente, dos niños que apenas se conocían, fueron estafados por primera vez. Nadie les dijo entonces que no debían confiar. Eran niños que podían, a su corta edad, hacerse cargo de ir a trabajar, comprar el mandado, moverse en la ruta de camión y ayudar a quien lo necesite.
Eran otros tiempos. Ya no se puede confiar en nadie y ellos ahí lo entendieron. Durante muchas noches Alberto soñaba con el final de sus días, con no volver a casa. Incluso en la escuela lo invadían momentos de angustia al pensar que pudo no volver a casa, que no vería a sus hermanos ni a sus padres.
Lupita supo esta historia años después, unos 15 años para ser exactos. Un relato breve que la tomó por sorpresa, sin duda, porque en su mirada acongojada supo que uno de sus hijos pudo haber desaparecido así, sin más, sin haber hecho el mal.
Alberto aún tiene el recuerdo, hoy algo lejano, de volver a la misma esquina en Dionisio Rodríguez y Churubusco, tomar el 615 del cual no recuerda si tenía letra A o no, pero tiene muy presente esa última conversación con el otro niño, quien angustiado, le contó a Alberto que se las vería con su mamá pues llegaría a casa sin dinero y sin comida. Alberto solo le dijo que le contara la verdad, pero él solo pensaba en la chinga que le iba a tocar.
Se dijeron adiós cuando el camión estaba llegando a la esquina, Alberto miró su Casio y ya eran las 04:43 PM, se subió y pagó con los $3.50 pesos que tenía al fondo del bolsillo de su short. Caminó por el pasillo hasta la última fila y al mismo tiempo miró por la enorme ventana que antes tenían los autobuses del servicio de transportes, donde observó que el otro niño caminaba desconsolado empujando su diablito. Alberto levantó la mano diciendo adiós, y ese amiguito regordete respondió con la misma señal.
Años después, Alberto también supo que siempre había un Ángel que lo cuidaba. Lo que nunca entendió es por qué siempre salía bien librado de cualquier problema. Pero, esto tan solo fue el comienzo de una serie de situaciones que, como todo, esa suerte estaba echada y algún día terminaría.